Etiquetas
cuento, por Ramón Fanjul[1]
Antes de nada quiero pedir a mis lectores indulgencia por cualquier falta de sintaxis o concordancia que en mi artículo adviertan, puesto que mi instrucción es muy escasa.
Soy nacido en La Estrada (barrio anexo de Corao-Castillo, en Cangas de Onís), hijo de humildes padres, y he tenido que abandonar la escuela cuando sólo tenía pocos años de edad; y si mi artículo les suena a veces inconexo y mal acabado perdonen, pues mi único deseo sería hacerlo tan bien que ustedes mismos olvidaran la pésima índole de su estilo y redacción.
Quiero contar la historia de mi vida en Cuba, que no deja de estar interesante, aunque mi impericia en el arte de escribir llegue a quitárselo.
Con muchas deudas y poco dinero salí de La Estrada el día 16 de diciembre de 1924 y desembarqué en La Habana el día 1 de enero de 1925, instalándome inmediatamente en una fonda, en el muelle de Luz.
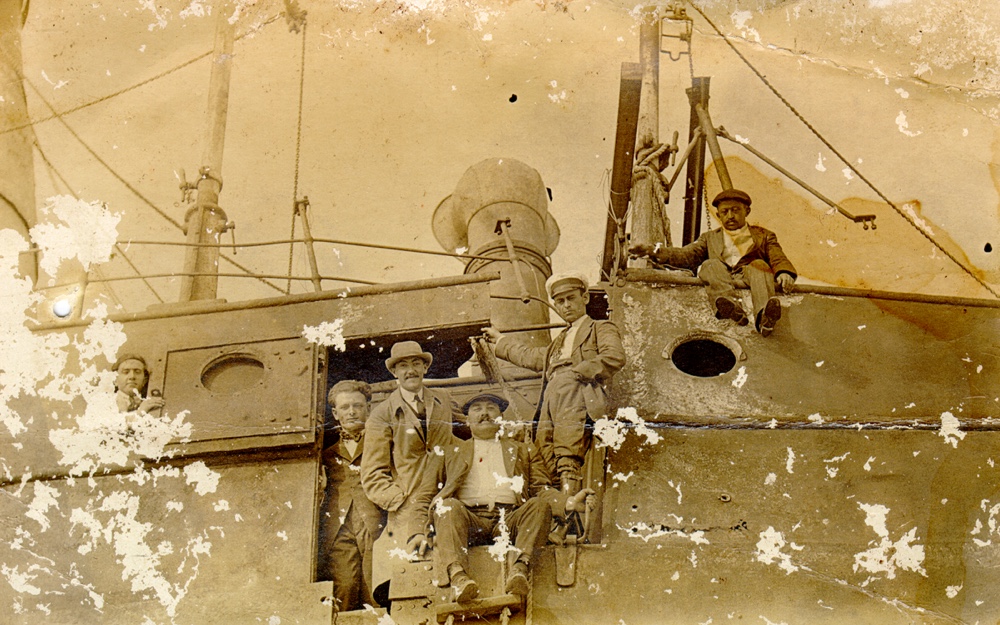
Aquí comienza el período de mi vida en Cuba, que he anunciado como interesante, y en verdad que ya me pesa; pues nada es peor para obtener buen éxito en las narraciones como despertar la curiosidad con promesas halagadoras. En fin, he cometido una torpeza, y es justo que la pague; pero, empecemos.
Al siguiente día de estar en La Habana principié a visitar a mis vecinos y amigos, rogándoles me ayudaran a buscar modo de trabajar; pero todos me decían que la situación estaba muy mala, y que no era cosa fácil el conseguir lo que yo deseaba. A los cuatro meses de estar dando tumbos por las calles de La Habana, conseguí una colocación en una finca llamada «Monte Negro», que estaba situada en las afueras del pueblo de Marianao.
Dicha finca era propiedad de dos mujeres isleñas. La una estaba viuda y la otra nunca se había casado. La viuda se llamaba Amelia: esta mujer tenía 25 años de edad y estaba hermosa: tenía unas mejillas sonrosadas y frescas; ojos de miradas profundas, con unos pícaros duendes que bailaban dentro. La otra se llamaba Crispina y tenía mucha más edad que su hermana. Era morena, de facciones incorrectas, nada bonita y poco graciosa. Le faltaba un diente de los más principales, lo que la hacía silbar las palabras de un modo nada grato. Además estaba ajada, como que ya había traspasado los límites de la juventud, siendo además una mujer muy huraña que no hacía más que refunfuñar. Para ella ninguna labor estaba bien hecha, y en nada se podía complacer: era una de estas que todo lo espían y todo lo saben; nada pasaba en el contorno, aunque no estuviera bajo la jurisdicción de sus ojos inquisitivos, que ella no comentara en voz baja con las vecinas en su lenguaje libre, vivo y pintoresco. Así que las compinches la solían llamar para enterarla de las pequeñeces de las almas en pasión.
Ahora voy a decir a mis lectores la labor que yo desempeñaba en la finca «Monte Negro»: A las cuatro de la mañana me levantaba y ordeñaba doce vacas, y después de terminar montaba mi caballo y llevaba la leche al pueblo de Marianao. A mi regreso tenía que registrar el fondillo a ciento veinte gallinas, para saber cuántas traían huevo… Esta labor me era repugnante, y confieso que lo hacía en contra de mi voluntad el hacer esta mala acción a las indefensas gallinas. El resto del día me lo pasaba trabajando más que un negro, porque la vieja Crispina no me perdía de vista ni un momento.
Algunas veces, cuando me mandaba hacer alguna labor y yo no lo podía hacer con la prontitud que ella deseaba, entonces me decía: «Cuatrocientos diablos me retuerzan el pescuezo, si he visto un hombre más holgazán que éste». Otras veces me decía: «Buena suerte tuviste en dar con esta casa».
Al poco tiempo de estar allí pronto me gané las simpatías de Amelia. Era ésta una mujer noble y de buenos sentimientos, y ella misma me decía que no me hiciera caso de las… majaderías de su hermana, y me daba ánimos para que no me marchara de la casa; me contó lo mucho que también ella venía sufriendo con su hermana; me dijo que habían nacido en las Islas Canarias, y que siendo ella una niña había tenido la desgracia de perder a sus padres, y que desde entonces siempre había estado sufriendo por el mal carácter que su hermana tenía; que siempre había sufrido con paciencia los malos tratos que su hermana le daba; que lo único que no la podía perdonar nunca jamás, era la muerte de su marido que tan feliz había sido en su compañía, porque era muy bueno y la quería mucho, pero que al año de estar casados falleció a causa de los continuos disgustos que su hermana le daba.
La vieja Crispina también era curandera, pues sabía remedios para el dolor de muelas, empachos, desmayos y otras ciertas dolencias. Un día se presentó un hombre diciéndola que padecía dolores de estómago, y mi patrona, después de examinarlo detenidamente, le dijo que tenía padrejón; comprometiéndose a curarlo en tres días mediante la cantidad de once pesos.
El buen hombre aceptó la proposición inmediatamente, y acto seguido le hizo la primera cura, que consistió en darle un fuerte masaje con aceite en la espalda y le estiró la piel bien estirada; después le volvió al revés y le hizo una cruz en el ombligo, y detrás le dio un cocimiento compuesto de aceite, sal y vino seco. Al tercer día le preparó un cocimiento de hierbas, asegurándole que nunca más le dolería el estómago. No había caminado el hombre unos cien pasos lejos de la casa cuando comenzó a expulsar por la boca un líquido amarillo en gran cantidad; entonces perdió el conocimiento y no se dio cuenta de nada más hasta pasados algunos días, en que se encontró en una cama, en el hospital.
En otra ocasión se le presentó un pobre muchacho de unos veinte años de edad, con un ojo más grande que el huevo de una gallina, a causa de un golpe que había recibido en él, y mi patrona lo primero que se le ocurrió fuer ponerle unas cuantas cataplasmas en la cabeza para que le bajara pronto la inflamación; pero con tan mala suerte, que maldito el pelo que le quedó en ella, y aquel pobre hombre cuando se vio calvo y sin esperanzas de que le saliera más el pelo, denunció el caso a las autoridades, y el juez le puso cuarenta pesos de multa a mi patrona para que no siguiera aplicando cataplasmas a la testa de ningún otro ser humano.
Un día estaba yo almorzando muy tranquilo cuando me preguntó mi patrona: Ramón, ¿te pagó el señor Domingo?
—No, señora; y además el señor Aldreguía me dijo que no le llevara más leche, porque dice que tiene quien se lo dé más barato que nosotros.— Mi patrona parecía ser presa en aquel instante de un acceso violento de mal humor. Yo guardaba un silencio respetuoso, y por fin, dirigiéndose a mí, me dijo con un tono de soberano desprecio: Anda de ahí, no tienes ni sangre en las venas… Te dejarás quitar hasta el último marchante… Hombre más que imbécil. Irritada sin duda con mi resignación, repuso de nuevo mi patrona dirigiéndose imperiosamente a mí: ¿A quién estoy yo hablando? ¿Se puede saber…?
Yo permanecía mudo.
Exasperada mi patrona aplicó un fuerte puñetazo sobre la mesa diciéndome: Me parece que cuando hablo de imbécil es a usted a quién me dirijo, y que podrías bien contestarme. ¡Mal educado!
Y volviéndose hacia su hermana, que en aquel momento estaba planchando, le dijo: ¿Qué te parece de nuestro criado, Amelia? Los mejores marchantes que tenía la casa los pierde, y a los otros no les puede cobrar…
Amelia sólo contestó con un planchazo aplicado a las costuras de un vestido; pero aquel planchazo tenía tal expresión de cólera, que mi patrona con ágil mano le aplicó un bofetón al rostro de Amelia, diciéndole: Yo te enseñaré a censurar mi conducta, ¡grandísima idiota! Y volviéndose a mí me dice: Y tú, verraco, en cuanto termines de almorzar, vas conmigo a Marianao para enseñarte cómo se cobra a los que no quieren pagar.
Mi patrona y yo llegamos muy pronto a la calle Real, y después de haber subido cuatro pisos que conducían a la estancia de su deudor, se detuvo un momento en el descanso de la escalera con objeto de tomar aliento y poder dar libre curso a su cólera, y cuando se hubo repuesto llamó. Opérense unos pasos lentos y pesados, y se abrió la puerta.
—¿No es aquí donde vive un tal Domingo? —dijo bruscamente.
—Sí, señora, es mi marido, y pronto debe llegar, buena mujer.
—¿Buena mujer?… ¡ah!, buena mujer —exclamó mi patrona enfurecida.— ¡Yo os diré ahora si soy buena mujer!
Y diciendo esto, arrojó el paraguas al suelo y se sentó bruscamente en una silla, sin nadie mandárselo, a esperar viniera el señor Domingo.
En la habitación del señor Domingo reinaba un aspecto de pobreza orgullosa que hubiera enternecido a cualquiera otra mujer que no fuera mi patrona. A la media hora de estar esperando, llegó el señor Domingo. Cuando vio a mi patrona, no pudo reprimir un movimiento de sorpresa. No obstante, la saludó cortésmente, y fijando en ella sus grandes ojos tristes, a la par que dulces, la dijo con su voz armoniosa y suavemente acentuada:
—¿Qué me queréis, señora?
—Quiero que me paguéis veinte pesos que me debéis.
El color de la vergüenza coloreó las mejillas del señor Domingo; un movimiento de amarga impaciencia arrugó su entrecejo; pero reprimió aquella emoción y contestó con dulzura:
—Desgraciadamente no puedo pagaros aún, señora. ¿No podéis esperarme?…
—Eso es muy fácil de decir; pero yo no me contento con semejante moneda. Cuando no se tiene con qué pagar, no se come…
—Escuchadme, señora… Dentro de un mes tengo la seguridad de poderos satisfacer mi deuda; os doy mi palabra de caballero. Tened tan sólo la condescendencia de concederme un plazo… os lo ruego…
—Hermosa garantía, por vida mía, ¡vuestra palabra de caballero! ¿Qué queréis que haga yo con eso.
¡Señora!… —exclamó el señor Domingo.— Mas conteniéndose al momento, prosiguió con voz penosa, aunque altiva.
—Señora, sois muy cruel al hablarme de ese modo… Sois una mujer, os debo dinero; pero estoy en mi casa… ¿Qué puedo responderos?… No tratéis, pues, de hacer más penosa mi situación, que os deseo no conozcáis nunca por experiencia…
—Pero no tendréis más dinero dentro de un mes que ahora —dijo mi patrona con dureza—. Lo que me estáis refiriendo es una mentira. Quiero dinero…, o de lo contrario me llevo los muebles.
—¿Llevarme los muebles, señora? Y con tristísima mirada mostró el señor Domingo aquella pobre estancia fría y desnuda. Mis muebles, señora, aunque los llevéis, todos no alcanzan para pagar vuestra deuda.
—Mi patrona bajó los ojos y se oprimió su corazón. Sin embargo —añadió— balbuceando y señalando a dos cuadros que estaban en la pared, dijo: ¿Y esos cuadros?
—Esos cuadros —dijo el señor Domingo, con un tono noble y grave— es lo único que me queda de mi padre y de mi madre… Señora, son sus retratos, y ven por vez primera ruborizarse a su hijo de su pobreza…
—Bueno —dijo mi patrona—, para que sus padres no le vean ruborizarse yo me los llevaré, y hemos terminado. Y volviéndose a mí, me dijo: Coja esos cuadros, verraco, y vámonos…
Una mañana me dijo la viuda:
—¿En quién piensas, Ramón?
—Estoy pensando en usted —le dije—, porque cuanto más miro para sus ojos más me gustan, y además tengo que decirle que estoy enamorado de usted completamente.
—No puede ser —me dijo con dulzura.
—Pero, ¿por qué Amelia? ¿No le gusto? Deme alguna esperanza al menos… Piénselo, Amelia, se lo suplico…
Ella se ruborizó, volvió la cabeza y me dijo:
—Yo he amado ardientemente a un hombre que ha sido mi marido, y aunque ese hombre se ha muerto, su recuerdo vive aún tan presente y tan querido en mi alma, que la absorbe por completo.
Esta declaración me hizo mucho daño, pues vi bien claro que mi amor le era indiferente; pero yo creí, al mismo tiempo, descubrir una garantía para el porvenir en aquella franqueza y no desesperé de vencer a fuerza de finezas y rendimientos aquella frialdad que me manifestaba; y me dejé seducir por las más locas esperanzas.
Mi pasión era fuerte y verdadera. Yo amaba a Amelia con una especie de ternura respetuosa y apasionada al mismo tiempo… Desde aquel día las cosas cambiaron y Amelia y yo nos entendíamos mejor; al menos ella parecía tener más compasión de mí, y yo me esforzaba en penetrar los pensamientos que había tras aquellos ojos que siempre me miraban con una inalterable expresión de ternura.
Una tarde la encontré muy pensativa y callada, y le dije:
—¿En qué piensas?
—En ti —me contestó.
—¿Y por qué no dices algo?
—No lo sé. ¿Qué quieres que diga…? Pero, ¿me amas?
—¡Con toda mi alma!
Un día del mes de agosto estábamos mi patrona y yo a la sombra de dos grandes árboles que había delante de la casa; ella se ocupaba en repasar un par de medias, y yo, como es de suponer, estaba adulándola para tenerla lo más contenta posible; pero no sabiendo como arreglarme para entrar en casa con el fin de tirarle un vistazo a Amelia, se me ocurrió decirle que me dolía la cabeza y que si me lo permitía me iba a acostar un rato. Me contestó muy amable que sí, y a los dos minutos estaba yo en la habitación de Amelia.
—¡Hola!, ¡hola! —nos dijimos—.
Yo le pregunté si me amaba mucho y me contestó que muchísimo.
Entonces yo le dije que la adoraba con todo mi corazón, y ella repuso:
—¡No tanto como yo a ti!
Después le pasé el brazo por la cintura y la estreché contra mi pecho, y cuando estaba depositando un beso en sus labios sentí a la maldita vieja, detrás de mí, que decía:
—Con que te dolía la cabeza, ¿eh?, bribón.
Y me obsequió con una serie de adjetivos escogidos, y antes de terminar, como yo había previsto, me dio dos bofetones en pleno rostro con toda la mano…
Después que mi patrona Crispina me botó de la finca “Monte Negro”, vine para La Habana y principié a buscar una colocación; pero en ese medio tiempo conocí a un madrileño llamado Avelino Gavilán. Este señor había nacido para volar, y ya de joven se le notó la inclinación por los grandes vuelos que después le dieron tanta fama y algún que otro disgusto. A los veinte años voló desde Madrid a Santiago de Cuba con los fondos de una sociedad, de la que era cajero. Al año de estar en Santiago de Cuba voló con la señora de un empleado de Correos y vino a aterrizar con ella a la provincia de Matanzas, donde instalaron su primer nido de amor; pero no transcurrió mucho tiempo sin que Gavilán abandonase a la señora del empleado de Correos y preparara otro vuelo, sin escalas, de Matanzas a La Habana, con una galleguita que también disponía de regulares fondos, gracias a los cuales pudo comprar una tarima de pescado en la Plaza del Vapor, que fue donde yo conocí a mi amigo Avelino Gavilán. Cuando él se enteró de que yo andaba buscando una colocación me aconsejó que no hiciera tal cosa, pues, según él me decía, vendiendo pescado por la calle me podía ganar muy cómodamente tres pesos todos los días para las diez de la mañana y sin tener que depender de nadie. Yo, loco de contento, acepté la proposición y aquella misma tarde compré una canasta que me costó peso y medio. Al día siguiente, a las seis de la mañana del día 25 de julio, salía yo pregonando por las calles de La Habana: ¡Pargos a peseta; a peseta los pargos! Mas, viendo que la tarde se me echaba encima y que los compradores no acudían decidí abaratar mi mercancía. ¡Pargos a quince centavos; a quince centavos los pargos!… También esta vez mis esperanzas quedaron fallidas. Y entre tanto el sol, un sol insoportable que reblandecía el asfalto de las aceras, iba estropeando la pesca. Entonces, desesperado, resuelto a vender aún a trueque de perjudicar mis intereses, lancé al aire un pregón irresistible, de comerciante que se ha vuelto loco: ¡Pargos a real; hoy sí que van buenos; a real los pargos; a realito van hoy!… Y continuaba corriendo calles y plazas inundadas de sol, parándome en las esquinas, mirando a los balcones cerrados y voceando siempre: ¡Pargos a real; a real los pargos!… Al cabo tuve que rendirme; tenía la cabeza ardiendo, la garganta y los pulmones destrozados de tanto gritar, las piernas doloridas, y, para colmo de desventuras, el pescado empezaba a oler muy mal; esto concluyó de oprimirme el corazón…
Furioso, harto de tan largo como inútil trabajo, abrasado de calor, muerto de fatiga y debilidad, pues eran las cinco de la tarde y en todo el día no había tomado ningún alimento, determiné entrar en una fonda de la calle de Campanario a comer algo. Pero entrar yo y salir los que estaban dentro todo fue una misma cosa; algunos de los cuales vomitaron lo que habían comido y los demás salieron como alma que lleva el diablo tapándose las narices.
Indignado el dueño de la fonda por haber entrado en su establecimiento con aquel pescado tan apestoso, y para reclamar daños y perjuicios, mandó llamar a un policía y allí mismo fui arrestado y conducido a la Estación de Policía, donde me botaron el pescado con canasta y todo. Al día siguiente fui al Juzgado correccional, y el juez, doctor del Cristo, me condenó a pagar: por no tener licencia de vendedor ambulante, cinco pesos; por vender pescado al público en malas condiciones, diez pesos; por daños y perjuicios que le ocasioné al dueño de la fonda, tres pesos. Aparte de todo eso yo pagué a mi defensor cinco pesos, más siete ídem que me costó el pescado y la canasta; total treinta pesos.
Fecha memorable será para mí el 25 de julio.
Después de aquel fatal día en que anduve vendiendo pescado por las calles de La Habana me quedé sin un centavo y del dueño de la fonda me había leído varias veces el ultimátum. Amigos no tenía; los parientes me habían cerrado las puertas… Me veía en la calle, abandonado de todo el mundo, hambriento…; hubo momentos en que me expliqué el suicidio y hasta aplaudí con toda mi alma el que otros tan desgraciados como yo me hubieran precedido en ese recurso supremo para darme ánimos y señalarme el camino; pero sin duda “todavía no estaba escrito”. Al doblar la calle de Campanario me encontré con mi amigo Llerandi, y por éste supe que en el kilómetro número cuatro de la carretera de Santiago de las Vegas, había una granja, y que allí se había producido el día anterior una vacante de mucho sueldo y que yo debía solicitarla.
Sin pérdida de tiempo llegué a la granja; una criada me presentó al dueño. Este era inglés y se llamaba Herberto Murray; en aquel momento estaba haciendo los honores a un copioso desayuno. Le saludé y le dije el motivo de mi inesperada visita. Murray no me respondió enseguida, porque tenía la boca llena; pero su vientre, que era respetable, se agitó rítmicamente, en tanto que una especie de cloqueo salía de su garganta. Cuando hubo engullido una tajada de jamón más grande que la suela de una alpargata, me preguntó si estaba práctico en cuestión de contabilidad; y al contestarle que sí, me dijo, haré bien nombrarle inspector-jefe.
El título me sonaba a cosa importante, y cuando me condujo a un extremo de la granja mi andar era grave y un tanto altivo.
Llegamos a un chiquero en donde se hacinaban dos docenas de cerdos grandes y más que medianamente asquerosos. El oficio de inspector en jefe era limpiar el chiquero y asear a los cerdos. También tenía que bañar una docena de perros, y además –añadió cordialmente el inglés– te nombraré superintendente del laboratorio. El laboratorio era el retrete de la casa, que también tenía que asear.
No me quedó más remedio que aceptar el puesto, pero en aquel momento maldecí mil veces la hora en que yo salí de La Estrada.
Al limpiar el chiquero tenía que tener cuidado de que no se me escapara ningún cerdo, para lo cual no me quedaba más remedio que meterme junto a ellos en el estrecho espacio que ocupaban. Los asquerosos animales se frotaban contra mía constantemente, y mientras yo manejaba el cubo y el cepillo, el fango y la suciedades eran tan grandes y espesas que me llenaban los zapatos. Yo no tenía más que dos pares de pantalones, y había que ahorrar jabón y agua, por lo que me volví más puerco que los puercos. Y luego el laboratorio… Hasta la negra cocinera me llamaba guarro, porque olía como tal.
Al año de estar en aquella casa presenté mi renuncia de inspector a Sir Herberto, y aunque no de muy buena gana, la aceptó.
Contaba ya con unos cuantos pesos ahorrados, y pensé en buscar otro trabajo que fuera más decente, como se merece todo el que nazca en Cangas de Onís, cuna de la Reconquista española.
Ahora verán mis lectores lo que me pasó.
Dicen que el que nació para ochavo nunca llegará a cuarto, y yo soy uno de ellos. No hice más que llegar a La Habana y sentarme en el Parque Central, cuando al momento sentí detrás de mi un gemido, y al volverme para mirar quien era el que suspiraba, un señor me dijo: “Oiga, joven, ¿me hace el favor de decirme dónde hay por aquí cerca una casa de empeños?”
Casa de empeños, no conozco ninguna –le contesté–.
¡Lo siento, porque me veo obligado a empeñar el último recuerdo de mi querida madre!…
¿Qué es?
Una sortija de brillantes y, así diciendo, se quita la joya del dedo, la besa y me la da…
Mientras la examino, un hombre bien vestido se acerca, se dirige a mí y me dice: Perdone que me inmiscuya en su conversación, pero creo que tiene usted suerte; porque yo soy joyero, y no me gustaría ver que se aprovecharan de su desconocimiento. Los anillos de brillantes auténtico no se venden así en la calle.
El primero de los tipos se enfurece y exclama:
¿Usted se figura que soy yo capaz de engañar a nadie con el anillo que perteneció a mi santa madre?…
–Nada sé ni me importa usted; sólo quiero proteger a este joven incauto.
El joyero examinaba la sortija y dice a mi oído:
–Pregúntele cuánto quiere por ella.
Yo hago la pregunta; y recibo la siguiente contestación:
–Cuarenta pesos por lo menos.
Debe haberla robado –vuelve a decirme el joyero–, porque es de mucho más valor. Dele los cuarenta pesos por ella para que se la deje pronto, luego sígame a mi tienda, y yo le daré a usted cien.
Doy al hombre los cuarenta pesos por la sortija, creyéndome que hacía el gran negocio, y se marcha a la carrera.
Busco al joyero, a quien había de seguir, y había desaparecido… Entonces fui a una joyería de verdad, y me dicen que la sortija no vale ¡ni diez centavos!…
Después que me dieron el timo de la sortija en el Parque Central, tomé mis precauciones con el poco dinero que aún me quedaba, y lo primero que hice fue alquilar un cuarto en la calle de San Pablo, en el Cerro.
Mi habitación de todo tenía menos de confortable, pues el único mueble que la adornaba era una cama colombina, pero sin ropa ninguna; de cabecera ponía la ropa de vestir; a comer iba a las fondas de chinos, que dan la comida más barata que los españoles, procurando siempre no gastar más de quince centavos por comida.
Como quiera que en mi cuarto no había una mala silla donde sentarme, y por allí no había ningún parque para poder hacerlo, se me ocurrió una idea feliz: a dos pasos de donde yo vivía se hallaba la iglesia del Santo Ángel, y allí entraba yo a oír misa todas las mañanas. No solamente lo hacía por devoción, que siempre demostré tener hacia el Todopoderosos, sino que también me servía de pretexto para poder tomar asiento. Más de cuatro veces el sacristán tuvo que despertarme para decirme que fuera a dormir a cualquiera otra parte que fuese más propia para dormir que allí.
En estas condiciones el tiempo pasaba y yo no conseguía trabajo. Mi estómago principió a hacer las digestiones con irregularidad; mis ropas tenían tales rasgaduras que se podían hacer en mí verdaderos estudios anatómicos de las piernas, del tórax, del lomo y del lugar donde la espalda pierde su honesto nombre.
El padre Francisco, que así le llamaban sus feligreses, fue quien vino a sacarme de aquella triste situación. Bien sea por compasión o por suprimir a un feligrés tan poco agradable como era yo, la cuestión es que una mañana me regaló unos zapatos, unos pantalones y una camisa para que me vistiese de limpio.
Confieso que los zapatos me quedaban a la medida; pero cuando me fui a poner los pantalones, pronto noté que la barriga del padre Francisco tenía gran diferencia con la mía, y para que me sirvieran tuve que hacerles un pliegue atrás, en las caderas, de cuarenta centímetros; la camisa me resultó ser la más cómoda que en mi vida yo hubiese usado, pues tenía la doble ventaja de que me la podía poner y quitar sin desabrochar el botón del cuello.
Al día siguiente me presenté a misa hecho un caballero; como que si no es porque llevaba puesta su ropa ni el mismo padre Francisco me hubiera reconocido.
Después que terminó de decir misa me dio una tarjeta para que fuese a trabajar a una casa de la calle de Belascoaín, donde se vendían toda clase de instrumentos de música. Aquella colocación fue la más cómoda que yo tuve en Cuba; mi trabajo consistía en darle cuerda a un fonógrafo y cambiarle los discos para atraer al público. Allí estaba yo encantado de la vida, pero una maldita orden del alcalde en la que se prohibía terminantemente tocar toda clase de instrumentos de música en los establecimientos públicos, vino a perturbar mi felicidad.
El dueño del establecimiento, teniendo en cuenta que yo no estaba capacitado para desempeñar ningún otro trabajo en su casa, no tuvo ningún inconveniente en mandarme a dormir al parque, que es el único domicilio que hoy puedo ofrecer a todas mis amistades.
* * *
Carta de La Habana, publicada en el semanario El Popular de Cangas de Onís, números 454 (de 23 de enero de 1930), 455 (30 de enero de 1930), 457 (13 de febrero de 1930), 459 (27 de febrero de 1930) y 461 (13 de marzo de 1930).
[1] No dispongo de información sobre Ramón Fanjul, tan solo sé de una persona de este nombre, secretario accidental del Juzgado municipal de Cangas de Onís el 12 de agosto de 1888 cuando se inscribe en el registro civil el nacimiento de Benjamina Miyar Díaz. ¿Es el autor? Lo ignoro. ¿Es un seudónimo, dado el carácter satírico del texto? Lo desconozco, pero es cierto que en La Estrada y en Pandesiertos vivieron personas del apellido Fanjul, al menos desde las últimas décadas del siglo XIX.
